El fin de la crítica (un tanteo)
- Bulk Editores
- 9 sept 2025
- 13 Min. de lectura
Actualizado: 3 dic 2025
Miguel Dalmaroni
[Este ensayo se publicó originalmente en la revista Orbis Tertius, volumen XXX, Nro. 41, octubre 2025]
[…] la literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido, y encarnizarse con la propia virtud y enamorarse de la propia disolución y cortejar su fin.
Borges
La muerte de Beatriz Sarlo en diciembre de 2024 fue precedida por las de Noé Jitrik y Jorge Lafforgue en 2022; la de Horacio González en 2021; la de Juan Octavio Prenz en 2019; Ricardo Piglia en 2017; Adolfo Prieto y Josefina Ludmer en 2016; Susana Zanetti en 2013; David Viñas en 2011; Nicolás Rosa en 2006; Jorge B. Rivera en 2004. Nomás en esos nombres es inevitable visualizar las dos últimas grandes generaciones de la crítica literaria argentina moderna. Un modo usual y económico que tenemos hace mucho para nombrarlas son las revistas: Contorno desde mediados de los años 50; Literal, Los libros y Punto de vista desde los 70. Viñas hubiese objetado: con muchos afluentes, meandros y riscosidades que
la simplificación cronológica no captura. Otro modo de nombrar esos dos conjuntos sería subrayar que en la lista están Prieto y Zanetti, dos personas que ocuparon lugares decisivos en la producción de una y otra de las dos ediciones de Capítulo, la Historia de la literatura argentina con cuyos fascículos y libros el Centro Editor de América Latina llegaba a los quioscos callejeros de diarios y revistas (y en muchas de cuyas etapas también trabajó Sarlo, no solo pero principalmente en la elaboración —junto a Carlos Altamirano— de los cuestionarios para lo que más tarde formaría el tomo IV, la Encuesta a la literatura argentina de 1982).
Charlando de esto con Diego Peller, me decía que en otros terrenos de todos modos relevantes para pensar la crítica literaria argentina moderna, están por lo menos estos otros muertos recientes, dedicados en principio a otras nomenclaturas del pensamiento crítico desde las cuales, sin embargo, pensaron también dilemas y asuntos literarios: Oscar del Barco (2024), Germán García (2018), Héctor Schmucler (2018), Aníbal Ford (2009), Oscar Terán (2008); incluso podríamos retroceder al 2000, año en que falleció el insoslayable Carlos Correas (1).
Una nómina de personas fallecidas en un lapso determinado es más que eso, por supuesto; la reunión misma del obituario ya está postulando para ese conjunto un significado importante, más todavía si desde el comienzo se reconocen allí dos generaciones. La cuestión sería, no obstante, cómo razonar —evitando el cronologismo— la coincidencia de esas muertes con el cambio de siglo y al mismo tiempo con cierto malestar, si lo hubiese, en las conversaciones actuales y recientes de la crítica literaria. Más atención demanda aun, más peso agrega todavía, hacerlo desde la Argentina, en el momento histórico en que las ultraderechas en el poder atacan a las Universidades, a las Humanidades y a las ciencias sociales en su conjunto —entre otras tantísimas instituciones y organismos del propio Estado y de la democracia misma—.
Hace no mucho, una investigadora que conoce muy bien la historia de la crítica argentina, me dijo, en una charla informal y, presumo, en un momento nostálgico no sé si meramente personal, que «la crítica literaria es un género muerto». Como sabemos, desde que la humanidad tiene memoria se han anunciado muertes y finales, muchísimos y de lo más diversos: la muerte del autor, la muerte del libro, la muerte del arte, el fin de las ideologías, el fin de la verdad, el fin de la historia, el fin de la realidad, el final de la especie humana, el fin de la vida en la Tierra, el fin del mundo y también el fin de la literatura. Se lo vaticine con alguna clase de fervor profético, se lo conjeture en cambio con prudencia, se lo dé por seguro o incluso por ya sucedido, el fin de la literatura es un viejo tema de la literatura, que es experta en todas las variantes del final habidas y por haber (Frank Kermode y David Lodge, entre tantos, han escrito sobre esta cuestión del fin y los finales en literatura). Y si es tema de la literatura, entonces, obviamente el final es un tema de la crítica literaria (en caso de que esta siga viva). Por supuesto, estoy entre quienes creemos evidente que la literatura no ha finalizado en absoluto, y sin dudas en este preciso instante —cuando yo escribo y cuando usted lea— hay poetas, novelistas, dramaturgos o ensayistas escribiendo, en muchos y muy diversos idiomas, poemas, novelas, dramas o ensayos en alguno de cuyos tantísimos rincones se reincidirá, sin dudas, en alguna de las incontables maneras de imaginar el final de la literatura, el final de la novela, el final del poema. En ese marco hay que ubicar, pues, el tema del fin de la crítica literaria, el de su muerte o —en el mejor de los casos— su confinamiento más bien agónico en un rincón mínimo de los claustros de algunas Universidades; o, lo que es más o menos lo mismo, en una tribu profesional cada vez más ínfima y cada vez más críptica, inventora y hablante de un dialecto pletórico no solo de hallazgos sino también de fealdades y cacofonías, sean técnicas o figurativas. O más precisamente, digamos, el fin de la crítica literaria moderna, y con esta otra precisión: el fin de la crítica literaria moderna que —en tanto tal— se anudaba casi siempre con la política y con el debate público sobre cultura y política, y solo tardía y parcialmente con lógicas especializadas de lo universitario, y más tarde todavía con lo académico (en la Argentina, «la Universidad» fue siempre una palabra del diccionario de la política, no así «lo académico»). No hace mucho que ese calificativo, «académico», dejó de ser una mala palabra, no sé si tanto como una injuria pero casi. Recuerdo perfectamente cómo en 1986 Ricardo Piglia aclaraba que no todos los críticos que habían vuelto desde hacía unos pocos años a la Universidad pública se dedicaban a esa crítica «académica» (que, se descontaba, era una especie de rancia rémora conservadora: aislada desde tiempos inmemoriales en los claustros y, por lo mismo, probablemente resguardada del terror genocida). Como ejemplo de esa otra crítica viva —vinculada a los debates y polémicas teóricas, culturales y políticas del presente— Piglia mencionó aquella vez el caso de Josefina Ludmer quien, señaló, no hacía crítica «académica» sino «otra cosa»; fue en un seminario que dictaba José Luis de Diego en la UNLP, y al que invitaba a novelistas más o menos prominentes.
Sin haber pertenecido sino por algún breve lapso al plantel de docentes de la carrera de Letras de la Universidad de La Plata, casi todos los nombres de la lista, desde Rosa hasta Sarlo, habían enseñado en el posgrado, o habían dictado conferencias en varias oportunidades, integrado comités de revistas y de congresos, formado parte de mesas de debate, jurados de concursos docentes o de tesis, comités de evaluación de planes de estudios, etc. En esas dos generaciones, representadas en esa lista, estaban los críticos literarios notables con los cuales nos formamos. Anoto «nos formamos» porque, aunque se trata por supuesto de un universo mucho más amplio, pienso en quienes estudiamos y enseñamos literatura y teoría literaria en la Universidad Nacional de La Plata, más o menos entre algún momento de los años 80 y 2024. Es cierto que esporádicamente muchos de nosotros hicimos crítica literaria fuera de la Universidad y escribimos en registros y formatos de prensa, digamos, o hicimos algunas tareas en el campo editorial; incluso editamos revistas literarias voluntariosas y efímeras. Pero la escala y la importancia de esas actividades para nuestras trayectorias (y para nuestro sustento) es mucho menor e incomparable con los alcances caracterizadores y definitorios que tuvieron esos oficios, en cambio, en la generación de Viñas o en la de Sarlo (en los 90, cuando ya hacía unos años que enseñaba en la UBA, a Viñas le escuché despotricar que «en Buenos Aires no hay un diario» y que eso era un problema para ejercer la crítica: la cátedra no bastaba) (2). Nosotros, los que nos formamos con ellos, leíamos sus libros y artículos con real y sostenido interés, pero a la vez lo hacíamos porque creíamos que esos títulos hubieran debido estar en la bibliografía de asignaturas que debíamos aprobar; el mismo impulso nos llevó a proponer esos textos críticos en las discusiones por las reformas posdictatoriales de los planes de estudio; seguiríamos leyendo esos ensayos en seminarios de posgrado que necesitábamos acreditar, o en los programas de materias del grado que poco después nosotros mismos redactaríamos y enseñaríamos en las aulas. Para decirlo de un modo algo brutal: a nosotros, que teníamos (más o menos) entre veinte y treinta años menos que ellos, desde el comienzo de nuestras biografías laborales las Universidades del Estado nos pagaban para estudiarlos, para ir a sus clases, escribir tesis prosiguiendo su legado crítico y obtener un diploma doctoral, enseñar y discutir luego sus ideas en aulas de Universidades argentinas, eventualmente ingresar a la Carrera del Investigador del CONICET o al sistema orgánico de investigaciones de las Universidades públicas que tomó forma con el llamado «Programa de Incentivos a Docentes-investigadores» de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación (3). Me resultó útil para seguir pensando esto reparar en el hecho de que Beatriz Sarlo haya ingresado como profesora asociada a la Universidad de Buenos Aires en 1983, apenas tres años antes de que yo fuese incorporado como ayudante de cátedra a esa misma casa de estudios. Esas flamantes profesoras y profesores que Enrique Pezzoni —nuevo director de la carrera— había convocado para encabezar las cátedras de Letras al comienzo de la normalización democrática, procedían o bien del exilio (Viñas), o bien del trabajo en librerías o en editoriales, combinado a menudo con encargos de traducciones (Sarlo) (4), y con esos espacios de enseñanza domésticos, privados y más o menos clandestinos que solíamos llamar «las catacumbas» (Ludmer) (5). Nosotros, en cambio, procedíamos de las aulas de esas mismas Universidades, en que habíamos obtenido muy recientemente un diploma. Ese desfase no derivó únicamente del hiato tenebroso causado por la dictadura genocida, porque mucho antes de 1976 el horizonte laboral de los jóvenes estudiantes de literatura estaba más en el exterior que dentro de los claustros académicos (6). Eso, claro, fue central en las trayectorias de muchos críticos notables, y dice algo importante para interrogar si algo finaliza hacia 2024 o no lo hace. Algunos recordamos que Beatriz Sarlo dijo más de una vez que en las condiciones actuales (las de los 90 y los 2000) ella no hubiese ganado una beca doctoral cuando se graduó, para empezar porque se hubiese presentado sin un promedio muy alto de calificaciones: le interesaba más darse una enésima vuelta por el Instituto Di Tella que dedicar más tiempo a la Facultad (palabras más, palabras menos).
Releo los párrafos precedentes y sospecho que no van más allá de un recuento de evidencias, de circunstancias que —quien más, quien menos— muchos de nosotros recordamos bien. Pero para avanzar más allá de lo evidente o de lo conocido, podemos preguntarnos si este recuento conduciría a conjeturar lo que provisoriamente podríamos llamar un final, alguna clase de final, tal vez un cambio de época (o una parte más de los cambios de época que en estos tiempos se postulan, se temen o se anuncian). Quienes han hecho investigaciones de tenor historiográfico acerca de lo que imaginaban, pensaban y hacían las y los «críticos de literatura» antes y después de la dictadura genocida, pueden aportar mucho a una exploración sobre un tópico como ese —cambio de época—, siempre tan tentador para quien historiza y, por lo mismo, riesgoso (7). Viñas, Horacio González o Beatriz Sarlo se cuentan entre quienes, hasta ya comenzado este siglo, es decir cuando la crítica se había ya enclaustrado en «la academia», siguieron apuntando al interés de lectores no especializados, a la calle, al escribir sobre ideas, sobre política, sobre literatura o sobre todo eso junto.
Contrastándolas con modos de intervención pública como los de Viñas, González o Sarlo, habría que prestarle atención a lo que podemos interrogar como novedades atribuibles al cambio de época. Menciono cuatro de esas posibles novedades entre las que alcanzo a vislumbrar. Apenas un tanteo.
Judith Butler (y muches otres en orientaciones concurrentes con la de Butler) comenzó desde los 90 a habilitar un nuevo y laborioso anudamiento que, bajo la palabra «Teoría», reunía activismos radicalizados, derivas de los feminismos, filosofía política, teorías y políticas del género, análisis filológico-retórico de los textos (literarios y filosóficos principalmente), una relectura selectiva de la deconstrucción y de las filosofías hegeliana y foucaultiana de la subjetividad, y una especie de plan de ocupación y aprovechamiento de lo académico como uno de los territorios propios para la resistencia del pensamiento crítico y para las políticas de la «no-violencia»; como si dijésemos, hablando como en el siglo pasado, el frente académico: en el discurso de agitación de Butler y otres, «lo académico» dejó de estar bajo sospecha y comenzó a pensarse como cabecera de playa de determinadas luchas, una de cuyas armas era la indagación de los textos como tales, la «lectura lenta», la deconstrucción de las escrituras en tanto tales y, en consecuencia, de sus formas entendidas como tropos. Un caso próximo con que se puede comenzar a examinar si tal anudamiento está en efecto en marcha y más o menos ya incorporado en el ejercicio de la crítica literaria argentina, y con qué efectos, es la Historia feminista de la literatura argentina, la ambiciosa obra colectiva en seis tomos que comenzó a publicarse en 2021. Arriesgaría no obstante que en este campo ya disponemos de una masa de estudios críticos más que suficiente para formular esta hipótesis: uno de los principales rasgos distintivos de la teoría y la práctica crítica de Butler, es decir el ejercicio de la «lectura lenta» y del análisis de los efectos de los tropos, ha sido cada vez menos atendido por la crítica literaria que en principio se presenta y declara encuadrada en las teorías queer, los feminismos o el espacio LGBTIQ+.
Una segunda señal de cambio, más extendida y conocida, se vincula con la que acabo de describir pero comienza una década antes; aquí apenas puedo presentarla de modo muy abreviado: a mi modo de ver, la crítica literaria efectivamente ha terminado o ha sido abandonada, en los incontables trabajos críticos que reemplazaron la lectura detenida de los textos en tanto escrituras, por una descripción del significado histórico, social o cultural de las representaciones vehiculizadas por los textos o los discursos sociales en general, sea que la cultura los considere literarios o no. Para simplificar, lo que antes se condenaba como «contenidismo» dejó de considerarse un error metodológico severo. Puede decirse de este otro modo: más o menos en la etapa de la vida académica en que los estudios literarios mutan en «cultural studies», disminuye al extremo la especificidad de los estudios literarios, que pasan a ocuparse de temas representados en los discursos: qué representaciones de las mujeres, o de los racialismos, o de «las infancias», o de las discapacidades, o de las políticas criminalísticas del Estado, o de la animalidad encontramos en tal o cual corpus de textos (o de textos, fotografías, films y performances, por caso). En algunos de esos estudios podemos encontrar, por supuesto, sutiles y originales investigaciones y tesis sobre asuntos socioculturales o históricos de mucha e innegable importancia; no por eso conviene ignorar que ya no estamos ante un trabajo de crítica literaria (claramente, ya no estamos en el tipo de exploración de la historicidad de las formas literarias y de las intertextualidades literarias historizables que caracterizaba el trabajo de Sarlo con las ficciones de Saer, o el de Ludmer con el género gauchesco, o el de Jitrik con la formalización de historicidades específicas de tal o cual corpus de la literatura argentina).
Otra posible novedad que se conecta con la anterior: es difícil saber ahora si todavía podemos esperar derroteros prometedores —ya no insistencias más o menos repetitivas— de la crítica decolonial. En 2021, Nora Catelli se preguntaba si pudiera haberlos en el campo de los estudios de las lenguas americanas. En tal caso, habrá que considerar si un horizonte como ese mantendrá entre sus trabajos característicos no solo lo que solemos nombrar como filología y lingüística, sino además algo que podamos seguir llamando crítica literaria o estudios literarios.
Finalmente, parece obvio que —sea cual fuese el futuro de lo que aún llamamos crítica literaria— estará articulado de alguna manera con determinados desarrollos de la llamada filología digital (o con las «humanidades digitales»). Aunque allí la pregunta decisiva hoy es qué no llegarán a hacer esas nuevas tecnologías de entre lo que por ahora sigue haciendo la crítica literaria como tarea propia o característica.
Por supuesto, si estas novedades y otras lo son en efecto, si no se trata de pasajeras emergencias de temporada, la crítica literaria tal como la pensaban y la ejercían las grandes firmas del fin de siglo, como Beatriz Sarlo, habrá experimentado mutaciones en las que posiblemente podremos ver finales y cambios de época.
La Plata, 2 de abril de 2025.
Referencias
Catelli, N. (2021). Presentación del libro Desplazamientos necesarios. Lecturas de literatura argentina de Nora Catelli (Buenos Aires, EDUNER, 2020); mayo de 2021, Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA. Evento completo aquí.
Dalmaroni, M. (dir.) (2025). Investigación y literatura. Proyectos, tradiciones y problemas de método. EdUNL; EdULP. Se puede leer aquí.
Vázquez, M. C. y Maradei, G. (Coords.) (2025). Encuesta a la crítica literaria argentina (Tomo I). EdUViM.
Sarlo, B. (2025). No entender. Memorias de una intelectual. Siglo XXI Editores.
Notas
(1) Estas notas son tributarias de un presupuesto teórico-metodológico, esto es que la crítica literaria y los estudios literarios tienen su especificidad en tanto tales (lo que no debe confundirse con los debates del siglo XX sobre la especificidad de la literatura). Con Soledad Quereilhac desarrollamos extensamente este tema en la «Primera Parte» de Investigación y literatura. Proyectos, tradiciones y problemas de método (2025).
(2) Por supuesto, no era una afirmación de pretensión fáctica: no solo había diarios, sino que además Viñas publicaba de vez en cuando en un par de ellos. Lo que obviamente Viñas deploraba era la falta de un diario interesado en que en sus páginas se dirimieran los que Viñas consideraba debates y polémicas culturales.
(3) Es por lo menos curioso, en este sentido, que a dos gobiernos peronistas antagónicos les haya tocado gestionar el andamiaje institucional-estatal de esos cambios, que afectaban de un modo nuevo la acreditación de planes de investigación tanto como la evaluación de sus resultados, e impusieron la credencialización del posgrado: el menemato en los 90, el kirchnerismo en los 2000. El primero gestionó y expandió de modo masivo y acelerado la arquitectura del mencionado «Programa de Incentivos», y a la vez la acreditación y categorización de carreras y diplomas. Los Kirchner, luego, modernizaron y jerarquizaron tanto el CONICET como el sistema de Universidades Nacionales. El proceso completo encuadró a las Humanidades, como nunca antes en la Argentina, en la moral aritmética, cuantitativista y productivista propia de las ciencias exactas y naturales. No fue el único efecto de ese proceso, desde ya, pero en relación con el tema de estas notas fue decisivo.
(4) Anota Sarlo en su último libro, No entender: «[después de 1966] … me convertí en freelancer editorial en Buenos Aires. Boris Spivacow y el historiador Gregorio Weinberg me dieron trabajo: corregía traducciones y pruebas de imprenta. Aprendía mucho. Mi socia en esa tarea era Susana Zanetti, que en los descansos de la corrección me daba clases obligatorias de literatura latinoamericana» (Sarlo 2025: 115).
(5) Conviene recordar que durante los años de la dictadura genocida regía el «estado de sitio», que prohibía entre otras cosas casi cualquier tipo de reunión pública de personas sin autorización policial previa.
(6) En No entender, Sarlo anota sucintamente que el golpe militar de 1966 (que, como es sabido, se ensañó visiblemente contra la Universidad de Buenos Aires) la llevó a descartar las posibilidades de un trabajo docente universitario justo en el momento en que ya había obtenido los diplomas de profesora y licenciada en Letras (2025: 107).
(7) Si se trata, entonces, de un cambio de época, o de qué otra clase de cambio, en caso de que haya alguno, y si en ese cambio son claves algunas de mi lista, es una pregunta con la que sería posible estudiar la flamante Encuesta a la crítica literaria argentina, coordinada por María Celia Vázquez y Guadalupe Maradei (2025). Maradei me dice que Sarlo había aceptado responderla pero no llegó a hacerlo.





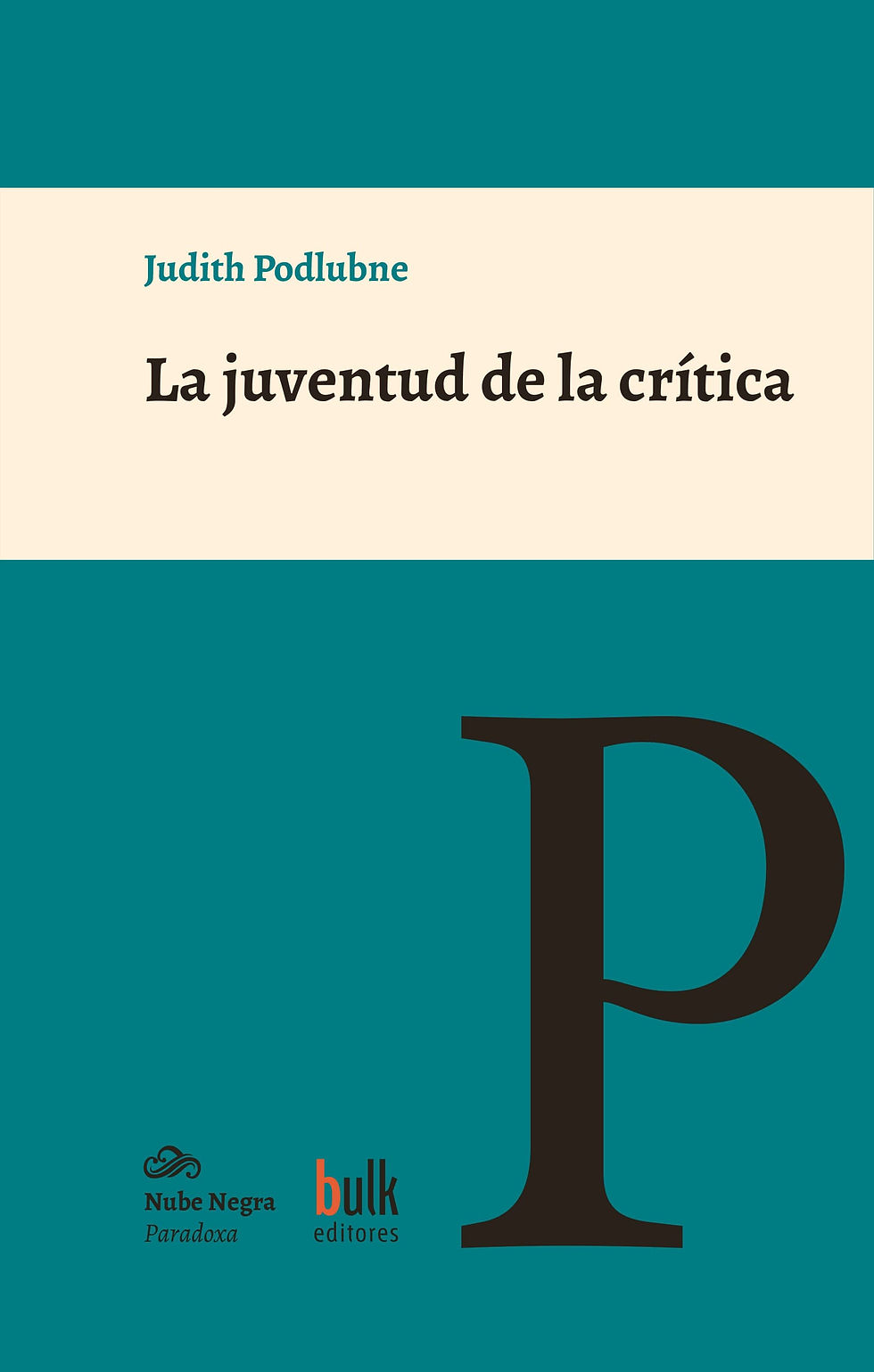




Comentarios